Entre tanto, algo malo le estaba pasando a Gúsev. A veces caía en la apatía y guardaba largos silencios y otras veces, de repente, deliraba con los ojos abiertos. Por dos veces se escapó, los cosacos lo atraparon y lo hicieron volver a la fuerza. No temía al escorbuto, porque comíamos tallos de rododendro y de vedegambre; en la taiga tampoco hay bacterias del tifus, pero el agotamiento podía hacer que los hombres se debilitaran y desfallecieran. Me di cuenta de que los descansos eran cada vez más frecuentes. Los cosacos no se sentaban, más bien caían al suelo y se cubrían la cara con las manos.
Al fin, el 16 de agosto llegamos a la confluencia del Jutú con el Butú. No era posible cruzar ni el uno, ni el otro. No disponíamos ni de hachas, ni de cuerdas, para construir una armadía. No teníamos fuerzas para cruzar a nado al otro lado del río.
Quisimos atravesar en un canal estrecho una percha de siete metros de largo y el grueso de una botella de cerveza. Entre los seis no reunimos fuerzas más que para desplazarla sesenta pasos. Se nos caía de las manos y resultaba increíblemente pesada.
El 17 de agosto no nos levantamos más que Dzhan-Bao, Dziul y yo. Los compañeros estaban en un estado extraño: se habían vuelto supersticiosos, se creían los sueños y las señales y discutían por cualquier tontería. Todo parecíamos estar enfermos de los nervios.
Una corneja sobrevolaba el río y, al ver hombres tumbados en la orilla, se posó en un árbol cercano y grajeó dos veces. De repente Gúsev se levantó de su sitio.
—¡Una corneja! ¡Una corneja! —gritó como un salvaje y se lanzó tras ella hacia el bosque.
Kosiákov y Dímov también se levantaron y, lanzando los mismos gritos, corrieron detrás de Grúsev. Yo también estaba a punto de correr, pero recapacité.
—¡Quietos, locos! —grité con las fuerzas que me quedaban— ¿Adónde váis?
Kosákov se detuvo y llamó a Dímov. Se calmaron paulatinamente y fueron a buscar a Gúsev. Lo encontraron en unos arbustos, entre árboles aterrados. Yacía boca abajo y murmuraba algo. Tenía lágrimas en los ojos. No opuso resistencia y dejó que lo llevaran de vuelta al campamento.
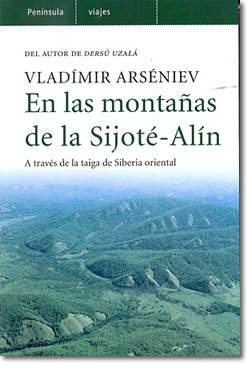 Pasaron tres días más. Mirar a los hombres resultaba espantoso. Habían adelgazado mucho y parecían enfermos graves de tifus. Tenían el rostro de color pardo y, a través de la piel, se dibujaban claramente los rasgos del cráneo. Había hordas de jejenes encima de los hombres, que no se levantaban del suelo. Dziul y yo nos esforzábamos por mantener el fuego encendido y encendíamos dimokures [un fuego hecho de ramas verdes y hierba fresca, destinado a producir una gran humareda para ahuyentar a los insectos voladores] a favor del viento. Finalmente desfalleció Dzhan-Bao. También yo noté que mis fuerzas decaían. Me temblaban tanto las rodillas, que no podía ni pasar un tronco por encima, tenía que rodearlo.
Pasaron tres días más. Mirar a los hombres resultaba espantoso. Habían adelgazado mucho y parecían enfermos graves de tifus. Tenían el rostro de color pardo y, a través de la piel, se dibujaban claramente los rasgos del cráneo. Había hordas de jejenes encima de los hombres, que no se levantaban del suelo. Dziul y yo nos esforzábamos por mantener el fuego encendido y encendíamos dimokures [un fuego hecho de ramas verdes y hierba fresca, destinado a producir una gran humareda para ahuyentar a los insectos voladores] a favor del viento. Finalmente desfalleció Dzhan-Bao. También yo noté que mis fuerzas decaían. Me temblaban tanto las rodillas, que no podía ni pasar un tronco por encima, tenía que rodearlo.
En la orilla crecía un viejo álamo. Le arranqué la corteza y, en el punto más visible, grabé una flecha con el cuchillo. La flecha indicaba un hueco del árbol, en el que introduje mi cuaderno de notas, donde había anotado todos nuestros nombres, apellidos y direcciones.
Estaba todo hecho. Nos preparábamos para morir.
Era el principio de septiembre. El otoño había entrado con todas sus fuerzas. Durante el día sufríamos por los jejenes, durante la por el frío. Nuestra ropa estaba en las últimas y el calzado estaba en un estado todavía más lamentable.
La noche del 3 al 4 de septiembre nadie pudo dormir, a todos nos dolía el estómago. Como habíamos comido de todo lo que teníamos al alcance, el estómago había dejado de trabajar. Estábamos mareados y sentíamos un dolor agudo en los intestinos. Parecía que hubieran instalado una sala de curas en el banco de grava, en la que los heridos descansaban, mientras llenaban la taiga con sus gemidos. Yo intentaba sobreponerme, pero sentía que estaba haciendo mis últimos esfuerzos.
Tomado de: Vladímir Arséniev. En las montañas de la Sijoté-Alín. A través de la taiga de la Siberia oriental. Ediciones Península, 2007. 318 páginas. ISBN: 978-84-8307-790-0. Páginas 74-79.

